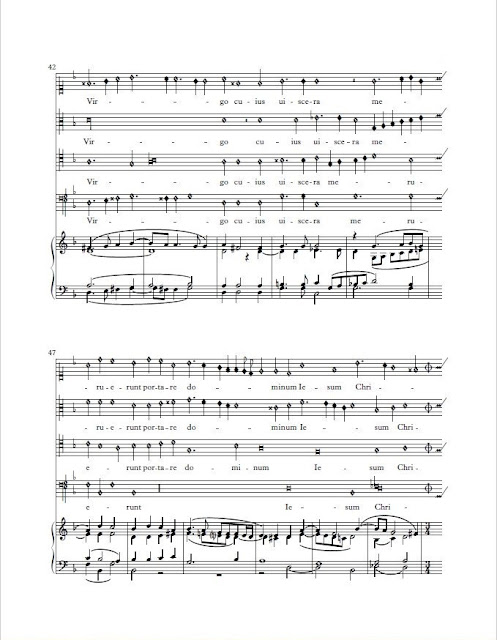Si yo no
conociera esta pieza y alguien me dijera que fue compuesta en la primera mitad
del siglo XIX, me sorprendería. En ese momento, las obras comenzaban siempre en
la tónica principal y se movían, si estaban en modo mayor, fundamentalmente
hacia los grados funcionales, IV y V, y si estaban en menor, también hacia la
relativa mayor, ubicada una 3ª menor encima de la tónica. Por supuesto que
también se visitaban otras tonalidades, pero la estructura estaba basada en lo anteriormente mencionado,
aunque, a partir de Beethoven, se empieza a experimentar con otras relaciones
de 3ª que van más allá de la conexión entre las relativas.
Pero este
preludio va más lejos. Tanto en lo que tiene que ver con la tonalidad como en
la armonía, se puede decir que resulta experimental, e incluso la melodia es en
cierto modo insólita. La pieza comienza en el 5º grado menor de la tonalidad en
que termina, además de alterar, como nota no armónica, el sonido de esa tónica
final, a la que realmente llega sólo en los últimos compases.
Tiene apenas
cuatro frases (sus melodías separadas
por silencios), todas ellas de distinta extensión. La melodía de cada frase consta
de dos partes, también de diferente tamaño. El material melódico es el mismo, aunque
transportado y con la modificación, a veces, de duraciones e intervalos. La
última frase utiliza sólo la segunda semifrase, a la que añade la cadencia
final (de la que habrá que hablar). Lo insólito de la melodía es que contribuye
a la ambigüedad general al evitar definir la tónica hasta la cadencia final.
La estructura
de las semifrases de las tres primeras frases es similar: una 4ª descendente y
una 2ª o una 3ª ascendente. Las primeras semifrases tienen la estructura
desnuda, digamos; las segundas son más complejas. Todas terminan en la misma
nota en que empieza la siguiente. La única excepción ocurre en los cc. 10 y 14,
pero en ese caso ambas tienen, casi, las mismas notas estructurales. La
diferencia está en que la segunda cambia el fa# por el fa
natural, porque comienza a acercarse a la tonalidad de la menor.
Toda la pieza
(excepto la cadencia final) es una melodía acompañada. El canto está siempre en
la mano derecha; el acompañamiento es un fluir casi constante de intervalos en
corcheas, oscurecido de distintas maneras: notas no armónicas, frecuentemente cromáticas;
ásperas disonancias; acordes encadenados morosamente, casi podríamos decir “a
distancia”; armonías con tritono que no se resuelven del modo tradicional;
bajos que se convierten en pedales armónicos. El resultado es un ambiente
tenso, tonalmente indefinido.
Con esa
transitoria tónica Sol finaliza la primera frase, pero Chopin mantiene
el ambiente tenso alternando el mi con el mib en el
acompañamiento durante los cc. 6 y 7.
En casi todo
el preludio, los cambios armónicos se realizan por descensos melódicos, muchas
veces por grados conjuntos (tonos o semitonos), algunas por 3as. o 5as.
La
segunda frase es una secuencia a la 5ª superior, completa en la melodía, con la
excepción de los últimos compases en lo armónico. En el c. 10, el último en el
que se mantiene la secuencia en la armonía, llegamos a un acorde completo de La
en posición fundamental, pero nadie puede suponer que esa será la nota
tónica al final del preludio. Más aún cuando el autor introduce en la armonía,
insistentemente, el re#, nota que está a distancia de tritono del
la, que permenece en el bajo. Y con esa indefinición termina la segunda
frase, que finaliza en una débil armonía de re# con un bajo la (y
un importante la en la melodía). La tónica final comienza a
destacarse , aunque todavía no puede adivinarse su privilegiado destino.
Al
comenzar la tercera frase se produce un descenso de una 3ª en las notas
extremas del acompañamiento. Dos compases después bajan también los sonidos
intermedios, y lo hacen el equivalente de ese intervalo (una 2ª aum.). Y el
descenso continúa. El bajo llega hasta el mi, 5º grado de la,
pero sin la sensible sol#. La única vez que escuchamos una hasta el
momento es en el c. 5: el fa# sensible de la tonización a Sol. En
esa tercera frase, aunque siguen los acordes disonantes con base en re#,
hay otros signos de la aproximación a la: durante cuatro compases ese
sonido permanace como la nota más aguda del acompañamiento. Y a partir del c.
15 desaparecen los #, que han sido anteriormente abundantes. El mi del
bajo (5º grado de la) se convierte más bien en un pedal armónico sobre
el que se escuchan otras armonías, fundamentalmente la de re
(subdominante de la).
Se
está produciendo, además, una disolución de lo precedente. Ese procso comienza
en la tercera frase y continúa en la última, y consiste en la desaparición
parcial del acompañamiento de corcheas. La melodía, preparando la cadencia
final, se ubica en los dos grados que representan la subdominante, el 4º y el
2º. Aunque la tónica la aún no está visible, mucho está dispuesto para
su llegada.
La
cuarta frase empieza, entonces, con la melodía sola, que tiene como estructura
el arpegio de si disminuido. Llegamos, así, a la contrastante cadencia
final. Han desaparecido las corcheas del acompañamiento, sustituidas por
acordes, construidos entre ambas manos, mayoritariamente con negras y blancas.
Pero lo más importante es que se desvanece totalmente la ambigüedad y la
indefinición. Estamos en una cadencia auténtica, con acordes en posición
fundamental, reforzada, además, por una dominante secundaria V/V. Y esta
oposición con lo anterior es por lo menos impactante. Se podría decir que veníamos transitando por un túnel
penumbroso y, más o menos de pronto, lo ha inundado la luz, sin que esto
signifique un juicio de valor. Por lo menos en este caso, la claridad no
resulta mejor que lo oscuro. Ambos cumplen su función.
¿Cuál
es la forma de este preludio? Durante casi todo el transcurso de la pieza, sin
ningún tipo de articulación efectiva, está a la búsqueda de la estabilidad,
estabilidad que únicamente logra en los últimos compases. Se trata de una pieza
de una sola parte.